Prácticas sistémicas para afrontar conflictos familiares
“El niño que no fue abrazado por su tribu, ya adulto quemará la aldea para poder sentir su calor.”
Proverbio africano
Una metáfora que ilustra el efecto que tiene el sentido de pertenencia y que puede llevar a comportamientos destructivos en la adultez. En una doble lectura, la violencia puede ser vista no solo como un acto nocivo, sino también como un intento de recuperar el sentido de adhesión o reconocimiento que se perdió en la infancia. Esto es especialmente relevante en el contexto de violencia, donde los individuos pueden recurrir a actos extremos para expresar su dolor y frustración uniéndose a grupos donde encuentran un sentido para su identidad.
La teoría de la necesidad de pertenencia, propuesta por Baumeister y Leary, habla del impulso fundamental de formar y mantener relaciones interpersonales como raíz de la existencia misma. La ausencia de relaciones sanas puede resultar en emociones negativas intensas, como la ira y el resentimiento.
El deterioro de las relaciones familiares debería estar en las discusiones para la prevención de las repercusiones fenomenológicas de la violencia social, incluido el terrorismo. Cuando hacemos un abordaje sistémico podemos entender mejor estos conflictos y desarrollar estrategias efectivas para enfrentarlos. Al fortalecer las relaciones familiares se puede contribuir a la construcción de sociedades más nutricias.
Las prácticas sistémicas se centran en entender que los problemas de cada integrante de la familia afectan a todo el sistema, ya que este es un tejido de personas interconectadas, donde cada miembro influye y es influenciado por los demás. Si observamos que este núcleo no está aislado, esto implica que su influencia tiene efectos que no se limitan a los individuos involucrados; se extienden a la comunidad y en última instancia, a la sociedad en su conjunto.
Si el trabajo sistémico está encaminado a buscar los patrones de interacción que perpetúan el conflicto dentro de la familia en su conjunto, se pueden ir analizado las dinámicas y roles de cada miembro para promover cambios que les permitan interactuar de una manera más asertiva.
Las intervenciones sistémicas promueven la búsqueda de cómo el conflicto tiene congruencia con el funcionamiento de la familia, fomentando una comunicación más abierta y efectiva entre sus miembros, lo que es crucial para resolver muchas de las discrepancias.
Principales escuelas
Dentro del abordaje que se ha venido desarrollando desde los años 70 han surgido distintas escuelas que abonan a esta mirada más amplia sobre los conflictos y el dolor emocional.
Escuela Interaccional del MRI: Fundada por Watzlawick, Weakland y Fisch, se centra en identificar los circuitos de relación y las soluciones intentadas que mantienen los problemas familiares. Utiliza intervenciones paradójicas que se basan en el principio de que, al pedir a los pacientes que enfrenten o incluso exacerben sus temores, pueden reducir la ansiedad y cambiar su comportamiento para modificar las pautas interaccionales.
Escuela Estructural y Estratégica. Está representada por Salvador Minuchin y Jay Haley y ellos se enfocaron en analizar la estructura familiar y las relaciones entre sus miembros, utilizando técnicas para modificar esa estructura y redefinir los síntomas.
Escuela Sistémica de Milán: Fundada por Mara Selvini-Palazzoli, quien trabajó especialmente con trastornos como la anorexia y se centra en los significados familiares relacionados con los síntomas. En sus investigaciones finales, utilizaba un método, que llamó la prescripción invariable, que consistía que en la primera sesión se planteara la necesidad de una sesión familiar con todos los integrantes y se les daba la instrucción a los padres de continuar en la terapia solo ellos, a pesar de confirmar la necesidad de la terapia familiar como la mejor alternativa.
Más adelante se proponía a los padres la opción de mantener en secreto lo que se había tratado en la terapia. Posteriormente se les proponía que acordaran un lugar donde ir por unos días sin decir a donde iban y que estuvieran dispuestos a mantener el secreto con la intención de averiguar cuáles eran los efectos en los hijos y desde ahí identificar el sistema de creencias que predominaban.
Escuela de Roma: Centra el foco de su atención en las historias trigeneracionales y no solamente en la familia que está en consulta. Fomenta el diseño de un escenario terapéutico donde se incluyen las metáforas y los mitos que caracterizan al sistema.
Construir un genograma o mapa familiar que permite visualizar al terapeuta y a los consultantes e indagar “cómo está quién con quién”, dentro del sistema, incluso a nivel trigeneracional, identificando patrones de comportamiento y dinámicas que pueden estar contribuyendo a los conflictos.
Usar el modelo de los mapas de Crisol que proviene de la influencia de estas distintas escuelas iniciales, es muy útil para poder ir tejiendo las sesiones poniendo la atención en la historia de la consulta, cómo se posiciona el terapeuta, las premisas o creencias y el contexto cultural.
Estas son solo algunas de las prácticas sistémicas para el abordaje no solo de los problemas familiares, sino que también de la pareja o del individuo entendido como un sujeto relacional y sociocultural.
Los sentimientos de frustración, ira y desesperanza pueden llevar a comportamientos violentos. En algunos casos, estas dinámicas se trasladan a contextos más amplios, alimentando la violencia social que a menudo tiene raíces en conflictos no resueltos dentro del hogar. Las personas que crecen en entornos familiares de carencias pueden desarrollar una visión distorsionada del mundo, donde la violencia se convierte en una herramienta para resolver problemas. Esto se observa en individuos que, tras experimentar o ser testigos de violencia en el hogar, pueden sentirse atraídos por grupos extremistas que ofrecen un sentido de pertenencia y una salida imaginaria a su sufrimiento.


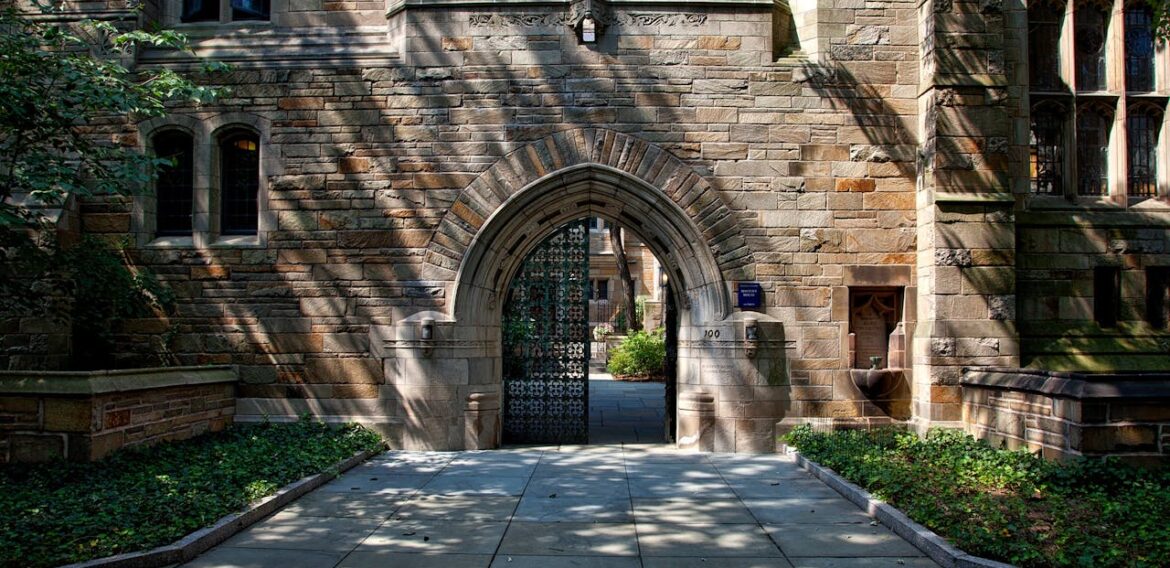






No Comments